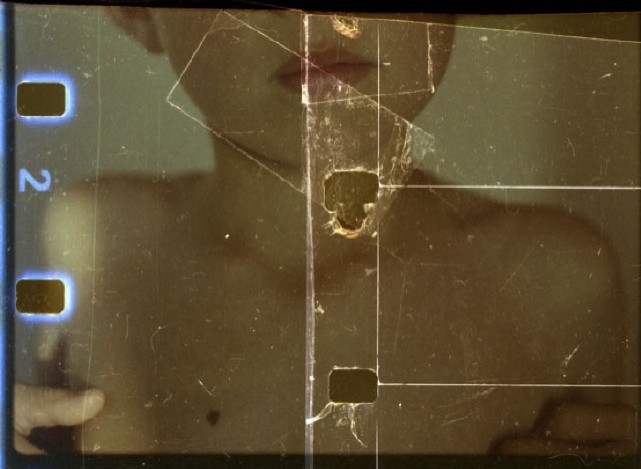
Una mañana de miércoles, el maestro de la clase de español nos encargó escribir un cuento o relato y, para ello, nos otorgó una sola tarde. Nos estableció solo una condición: la extensión debía ser de al menos una cuartilla. Yo nunca antes había escrito nada, a pesar de que leía como poseída, todas las tardes, todas las noches, de todos los días, no me había pasado por la cabeza la idea de escribir. Sin embargo, breves instantes después de la solicitud de nuestro maestro, yo sabía perfectamente de que iba mi cuento, tenía frente a mí al protagonista principal, y en una transición de imágenes a los otros personajes, la trama, el planteamiento, su desarrollo, el nudo y el final.
La primera versión de mi cuento la escribí de un solo tirón, en un cuaderno, nunca utilizado, que me fue regalado la navidad anterior. Lo leí unas cuantas veces, le hice algunos cambios y por la noche, ya segura, lo pasé en limpio en una máquina de escribir gris, grande, pesadísima, marca Olivetti. Muy, pero muy satisfecha, me fui a dormir.
El maestro de la clase de español era medio bajo de estatura, solo tenía pelo en las partes laterales de su cráneo, sobre sus orejas; se vestía con trajes de colores oscuros, camisas claras y corbatas lisas, también de colores oscuros; se dejaba crecer un bigote pequeñito, que le iba nada bien. En términos generales, no recuerdo nada de su forma de enseñar, de cómo nos transmitía sus conocimientos y su experiencia. Las pocas veces que lo vi en la sala de maestros, estaba solo, como aislado de los demás, mirando sus apuntes. Su impacto en el entorno escolar era, me parece, prácticamente nulo, pero, del día que leyó nuestros cuentos, lo recuerdo todo, con una nitidez de colores, olores y sonidos abrumadora. Es como si tuviera trece años otra vez.
Del total de alumnos en clase, solo cinco entregamos un cuento; de esos cinco, tres estaban escritos a mano y dos en máquina de escribir. El maestro nos dijo: <<las cinco personas que entregaron la tarea están exentos del examen final, los demás no. Ahora, les voy a leer en voz alta cada uno de estos cuentos, a ver si no les da vergüenza…>>. Me sentí morir, no había presupuestado ese escenario, estaba abrumaba, preocupada, no quería que mis compañeros conocieran lo que yo había escrito y más aún, después de conocer la reacción del maestro a cada uno de los tres cuentos anteriores al mío: los había hecho trizas con sus críticas.
–A ver el siguiente… al menos se ve bien escrito, pero vean que título más espantoso, En mi colegio, escrito por Miriam, a ver niña, levanta la mano, eso, ¿no se te ocurrió otro título? Caray, vamos a darle una oportunidad, porque encima de todo, está largo, cinco hojas, qué desperdicio de papel.
Cuando el maestro empezó a leer la última página de mi cuento, le temblaban las manos, la voz se le cortaba, pasaba saliva; estaba muy alterado, muy emocionado. Yo estaba nerviosa en demasía, con miedo de ser la burla entre mis compañeros; en ese instante yo solo quería ser una más, no quería destacar, quería ser feliz y el maestro de español estaba colocándome en una situación complicada con sus reacciones. Al finalizar la lectura, ese pequeño hombre estaba llorando. Se tomó un momento y me dijo algo que me dejó marcada, de forma profunda, hasta hoy. Estoy a punto de cumplir 40 años, y no hay un día en que no recuerde su pregunta:
–Miriam, ¿quién escribió este cuento? Dime la verdad.
Pude, pero no quise mentir. El maestro salió casi corriendo del salón y en su ausencia todos mis compañeros me observaban fijamente, hasta que, para mi buena suerte, la más brillante de mi salón, Araceli, me dijo, ay Miriam, estás loca. Todos rieron y eso destensó el ambiente. Pocos minutos después el maestro regresó a nuestro salón acompañado del director del colegio, quien se quedo parado en la puerta, sin ingresar del todo dentro del aula. El maestro de la clase de español le dio mi cuento y le pidió que lo leyera, cosa que el director hizo en silencio, pasando con parsimonia cada una de las cinco hojas. Al terminar, movió la cabeza de forma afirmativa y dijo: <<En efecto, está bueno. Gracias maestro>>. Después, devolvió las hojas y se marchó. El maestro se quedó parado enfrente de nosotros sin decir nada y por un breve instante volteó a mirarme; no pude percibir o descifrar qué me quería decir. Una semana después, dejó de darnos clases y fue sustituido por la maestra Rita. El tema de mi cuento quedó olvidado.
Desde hace 27 años escribo todos los días, casi siempre por la noche, mientras escucho la sinfonía 9 de Mahler, mi gran compañera. Todo lo que he escrito sigue esperando ser leído por alguien distinto a mí. Quiero recuperar la confianza en la gente, quisiera compartir mis escritos, pero aun no puedo. Ojalá mi esposo siga insistiendo, estoy a punto de ceder.
Ciudad de México, marzo de 2016.
 Cronopio.MX Periodismo Cultural
Cronopio.MX Periodismo Cultural




