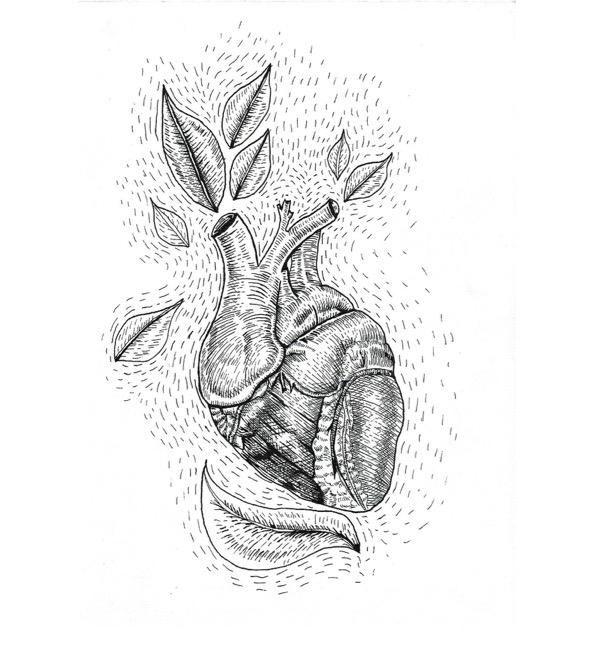
Avergonzada, se cubrió el rostro con las manos transparentes, un diminuto filamento de luz vino, había dejado al descubierto la exquisitez de su cuerpo desnudo. Presurosa abandonó el cascarón donde se había gestado en un letargo de siete meses, y se internó en el bosque de los luceros. Su belleza modificó las veredas, el ritmo de las lluvias, el sonido del aire. Conocía perfectamente la realidad de su existencia, y nunca dudó ni por un momento en modificar su destino. Esa noche única, jugó con las esferas celestes. En la mañana, después de sacudirse el polvo sideral, se hincó frente a un lago, y vio su rostro reflejado en la tranquilidad del agua. En ese brevísimo instante su cuerpo se transformó en un bloque de granito, en un satélite iridiscente que vagó centurias dentro de su propia órbita melancólica.
Ciudad de México 6 de agosto de 1976
 Cronopio.MX Periodismo Cultural
Cronopio.MX Periodismo Cultural




