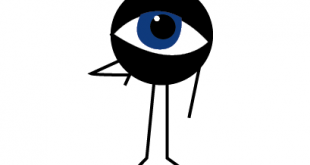Corre el año de 1934, David Alfaro Siqueiros se encuentra en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, como invitado ponente en una conferencia; Siqueiros expone ideas con voz estridente, con carácter enérgico y apasionado, el público atento.
En un momento todo cambia, susurros por aquí y por allá, cuchicheos, un hombre regordete de cabello chino y con cara de sapo irrumpe en la sala, es Diego Rivera, mismo que había sido atacado por Siqueiros durante cuatro años por diferencias ideológicas, y aunque Rivera no había contestado a dichas agresiones, está parado a media sala para acabar de una vez por todas con dimes y diretes. Siqueiros habla, Rivera rebate, el coronelazo retoma la palabra una y otra vez al tiempo que Diego rechaza sus ideas.
El público está en medio de una discusión entre titanes, mueven la cabeza al compás de los artistas.
El director del Instituto, intenta poner en calma las cosas:
–Por favor, Rivera, aún nadie tiene el derecho de réplica.
Diego Rivera no contesta, se irrita, saca de la cintura una pistola, la empuña y lanza:
–Si no me dejan hablar, ¡disparo!
Pánico entre el público, algunos intentan huir, otros se meten debajo de las butacas, los más valientes se quedan tranquilamente sentados y aprecian el momento.
Aún con la pistola presente, el miedo en el público y la ira en el aire, la sala está a reventar, todos quieren ser partícipes y testigos de la pelea, no cabe un alfiler en esta sala y en lo único que pudieron estar de acuerdo los artistas fue en pedir el Salón dedicado a las orquestas, ópera y ballet para seguir con la disputa; los asistentes se mueven sólo para seguirlos, la gente no para de llegar, mientras Siqueiros y Rivera continúan en lo que parece una escena del Viejo Oeste.
 Cronopio.MX Periodismo Cultural
Cronopio.MX Periodismo Cultural