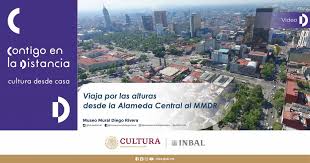Como una premonición apareció ante mis ojos un ejemplar de Rayuela; se encontraba apoyado sobre otros libros, formando una pirámide que se asentaba a nivel del suelo sobre un mantel rojo, cuadrado, en aquel lugar donde los puestos de tacos y juguetes sobran. Era la salida del metro Hidalgo, a la altura de Paseo de la Reforma. Desde aquel lugar se alcanzaba a observar la Torre Latinoamericana, imponiéndose a todo lo que la rodea. El reloj de la torre debía marcar las seis y cinco de la tarde, como el mío. Al momento de cruzar por la Alameda Central, la limpieza de sus jardineras le daban un aspecto pulcro, amigable; el olor a agua reciclada de las fuentes, los flujos interminables de personas andando por sus corredores y, un poco el rumor del tráfico automovilístico en sus cercanías, no le arrebatan nada de su belleza.
En la explanada del Palacio de Bellas Artes, la vida era otra: las personas permanecían estáticas, las niñas (niños) se dejaban fotografiar por sus padres, teniendo como fondo las estatuas de pegasos negros; un vendedor de libros, cubano, se paseaba entre la gente para vender el entendimiento de nuestra existencia resumido en tres libros; el cielo lucía despejado, la humedad en el aire era perceptible, los árboles estaban recuperando las hojas perdidas meses atrás.
Cruzando el Eje Central el orden de las cosas era rápido, fugaz, sin un espacio para detenerse a pensar un poquito: ésa es la Ciudad de México. Pero sucedió algo sorprendente: al comienzo de la calle Madero, un payaso, con el maquillaje típico de la profesión sobre las arrugas que pueblan su rostro, no dejaba de bailar un jazz proveniente de una bocina que tenía a sus pies. ¡La música era la que reproducían los antiguos fonógrafos! Entonces, comprendí que tenía que entrar. Regresé a la plaza del Palacio y me dispuse a comprar un boleto. Llegó a mí a quien estaba buscando y en la negociación me dijo, con su tono de voz cantadito:
-Cuatro veces más de lo que cuesta.
-Sólo puedo pagar dos veces más —le dije.
-Es el Marsalis, jazz puro, tres y es tuyo
-Dos y un poco más.
El boleto era mío. Antes de partir, me sugiere: “apúrate, que el concierto es a las siete”. Faltaban 15 minutos, el público se iba aproximando, la fila en la entrada comenzaba a hacerse larga, hubo quienes se fundían en un abrazo, otros comenzaban directamente con una pequeña charla, se escuchaban algunas apreciaciones de cómo sería el concierto, lenguas francesas, acentos españoles o cubanos, algunos ojos rasgados un poco más adelante, gringos debajo de la publicidad que anunciaba “Esto es Mozart”, se suscitaba algún encuentro inesperado que ofrecen las casualidades de los grandes eventos.
Tercer piso; ése era mi destino. Antes de llegar a mi asiento en la zona de la grada superior, hay que subir por unas escaleras tapizadas de loza gris. En el primera estación de tres, a la derecha, hay una salida a una amplia terraza, donde las columnas de cerámica blanca y las paredes recubiertas con placas de mármol un poco más oscuro que el blanco, le dan un aspecto de solemnidad. Desde esa terraza se alcanzan a ver el juego de figuras que forman los distintos tipos de plantas en los jardines del Palacio, algo que no se puede apreciar desde la calle (¿elitismo?). La luna aún no llega, el cielo está un poco menos claro. Hay que subir dos pisos más. El segundo nivel da la bienvenida con el suelo ajedrezado, blanco y negro, desde mi posición en el tablero, veo a una hermosa mujer, moverse ligera, liviana; hay que ser caballo para llegar a ella (está de manera perpendicular a mí, tomando el pasamanos de la escalera). En la última parada los muros son color melón, el mismo tipo de arreglo en el suelo, aquellos elevadores de puertas rojas, con una hoja de trigo calada sobre una placa dorada se me presentan como un recuerdo: sí, son semejantes a los de la película “El gran Hotel Budapest”. La puerta está abierta, Marsalis y compañía comienzan a tocar.
A la tercera melodía estaba atrapado en sueños, entonces regresó a mí una duda que no había podido resolver hasta entonces: ¿qué es el jazz? ¿Qué es el jazz, Marsalis? Una voz dulzona, gruesa y juguetona me contestaba. “todo lo que suena hua… hua… seguro es jazz”.
Tiene la facilidad de colocarte en planos dimensionales distintos: la armonía del piano, lo sutil del contrabajo, la batería siguiéndolos con su paso constante, sigiloso, espontáneo; la fuerza del trombón llenando el espacio, la sensualidad del saxofón alcanzándote la piel, la irreverencia de la trompeta apareciendo en cualquier instante para hacerte bailar como una marioneta cuando los hilos de tu cuerpo son movidos por el swing. Pero… ¿qué es el jazz, Marsalis? ¿Es ese cúmulo de emociones que se hacinan en el pecho y que paradójicamente se sienten como un vacío a su llegada? Con todo esto… ¿el jazz viene de manera implícita en el alma humana? Recordé a Octavio paz en su libro “La llama doble”, donde exponía que las cosas que antes eran exclusivas del alma (como el amor), cada vez, con mayor esfuerzo, se trata de darles una respuesta científica. Paz desmenuzaba el trabajo del biólogo estadounidense Gerald M. Edelman, sobre el origen de las sensaciones, que a su vez se desarrollan como valoraciones (frío o calor, alegría o dolor) en el cual, Edelman se rehusa a creer que hay una relación preestablecida entre el objeto observado y el sujeto observante; de esta manera, Edelman presenta un circuito neurológico como el encargado de recibir todas aquellas percepciones, y se apoya en una metáfora que suena a jazz: “la mente es una orquesta que ejecuta una obra sin director. (…) A diferencia de las orquestas de la vida, la orquesta neurológica no toca una partitura ya escrita: improvisa sin cesar.” Paz, después de explicar esta metáfora, suelta sus inquietudes, interpelando al biólogo (véase La llama doble, págs. 187-195).
La sensualidad y la irreverencia estaban haciendo el amor en el escenario, puestas de frente, cruzando caricias, haciendo de la melancolía su mejor amiga, rememorando el blues, soltando una melodía tranquila, seductora. Por un momento imaginé a una mujer desnuda en una habitación, desplazándose de un extremo a otro con la cadencia de un felino al acecho de su presa. Después de aquella imagen, llegó envuelto en forma de recuerdo el discurso de Boris Vian: “En la vida, lo esencial es formular juicios a priori sobre todas las cosas. En efecto, parece ser que las masas están equivocadas y que los individuos tienen siempre razón. Es menester guardarse de deducir de esto normas de conducta: no tienen por qué ser formuladas para ser observadas. En realidad, sólo existen dos cosas importantes: el amor, en todas sus formas, con mujeres hermosas, y la música de Nueva Orleans o de Duke Ellington” (La Espuma de los Días, 10 de marzo 1946).
Desde la gallinera del auditorio se alcanzaban a ver todos los espectadores. Sus brazos se sacudían con gran fuerza. De manera armónica y constante, las palmas asemejan el eco de un trueno, inundando el auditorio con una lluvia de aplausos interminable. Todos en esa sala, con sus limitantes y oportunidades guardadas en el bolsillo por unos minutos; todos al ritmo de una trompeta que se erigía de manera soberbia con un bramido de elefante.
Lo comprendo ahora, Marsalis: el jazz es la flecha que atraviesa todos los estratos de la imposibilidad, es el despertar de esta vida aletargada. Es lo que nos cuenta Julio Cortázar: “el jazz es como un pájaro que migra o emigra o transmigra, salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde. (…) en el mundo entero, es inevitable, es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folklore: una nube sin fronteras, un espía del aire y del agua, una forma arquetípica, algo de antes, de abajo, que reconcilia…” (Rayuela, capítulo 17).
Quedábamos pocos espectadores en la sala, entre ellos Iztaccíhuatl, Popocatépetl y el sol multicolor que seguía brillando. Los primeros se acomodaron en compañía de un valle lleno de nopales y cactus, atravesados por un río como parte de la escenografía principal del entarimado; el segundo ocupó un lugar desde el techo. Yo sigo de pie, aplaudiendo.
Atraviesas el pasillo con sus muros color melón, te encuentras de frente con los elevadores de puertas rojas que se asemejan a los del “Gran Hotel Budapest”, estás pisando el suelo ajedrezado y ya no eres más intento de caballo, bajas por las escaleras tapizadas con loza gris, volteas a tu derecha y la terraza se ha convertido en un área de exclusividades con todo y su vista hacia las figuras de los jardines, llegas al primer nivel, de nuevo se suscitan encuentros inesperados, vez abrazarse efusivamente a las personas, las escuchas platicar, te llegan entonaciones de otras partes del mundo, observas ojos que no se parecen casi nada a los tuyos, sales a la calle, ves a la Torre Latinoamericana levantarse imponente con sus luces encendidas, los padres siguen tomándole fotos a sus hijas (hijos), te percatas de que la luna anaranjada como es en este día, llegó al concierto, te acercas a la organillera y te dice con su lenguaje, con su herencia: “ay, ay, ay, canta y no llores…” Hemos regresado a este mundo.
 Cronopio.MX Periodismo Cultural
Cronopio.MX Periodismo Cultural